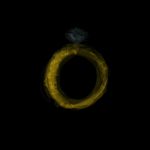Me llamo Flavio, crecí en un pueblo pequeño al sur del mundo, el nombre no importa. Allí la naturaleza era abundante, gélida y húmeda. Los inviernos eran largos y lluviosos. El pueblo estaba rodeado de frondosos cerros, por lo que el Sol aparecía muy tarde y nos abandonaba demasiado temprano.
Un río cruzaba el pueblo, tenía cientos de metros de ancho, pero curiosamente era muy bajo y sus aguas avanzaban con lentitud y paciencia. Si sabías por donde caminar podías cruzar a pie hasta la otra orilla sin mojarte el pelo, pero nunca había que hacerlo solo, porque podía estar acechando El Cuero, no había otra explicación para las docenas de ahogados que cada año teníamos que registrar.
Con once años ya me sentía con la libertad de ir hasta donde quisiera sin pedir permiso ni decir donde estaba, era un pueblo tranquilo. No era necesario ir a un supermercado a comprar el pan, la leche o el periódico, estos llegaban a diario a las casas transportados en carros impulsados por bicicletas. Si tenías suerte, en un día lluvioso, podía pasar cerca de tu casa un hombre con un saco lleno de camarones, yo siempre estaba atento a su llamado y corría a buscarlo, en recompensa mi mamá me regalaba los más grandes, con los que organizaba batallas épicas en la tina del baño.
No todas las casas tenían teléfono, sólo recibíamos una débil señal de dos canales de televisión y apenas una decena de radios AM; la única radio FM programaba música orquestada, de esas que hoy ponen en los restaurantes elegantes y en los supermercados temprano en la mañana. Sólo se leía el diario del pueblo que destacaba nuestros escasos triunfos deportivos, la agenda social, los eventos culturales y sabíamos también de nuestros héroes y villanos. No había McDonalds ni Malls, sólo unos cuantos cafés para caballeros como el Haití, donde se hablaba de fútbol y otro para señoras donde se hablaba de los maridos.
Había una casa de remolienda que era famosa en todo el país, todos nos sabíamos la dirección, con mis amigos caminábamos con vergüenza por la vereda de al frente mirando de reojo buscando ver alguna chica.
La carretera principal pasaba muy lejos del pueblo, si alguien quería visitarnos debía recorrer kilómetros de peligrosas curvas a través de los cerros, pero el viaje siempre valía la pena, eso decíamos, estábamos orgullosos de lo nuestro. Era un pueblo como cualquiera, con una plaza central rodeada de los edificios típicos, la iglesia católica, la municipalidad, el correo, el teatro y las tiendas de los más ricos.
Era un lugar parecido a muchos, pero extraordinario como ninguno, sobre todo de noche, cuando deambulaban los brujos disfrazados del Tue-Tue volando junto a un Colo Colo, esa serpiente emplumada que nacía cuando un huevo huero era robado y empollado por una culebra. En la noche de San Juan escuchábamos los llantos de las Pascualas -las tres hermanas que se ahogaron por amor-. Un extraño cerro amarillo colindaba con una laguna oscura que había sido la tumba de unos esclavos negros que se amotinaron, en las noches calmas con suave brisa si poníamos atención, se oían los cánticos de los ejecutados haciendo sonar sus cadenas y grilletes mientras caminaban para sumergirse nuevamente en las turbias aguas.
La laguna que más me gustaba era una muy pequeña y redonda. Tan pequeña que con la fuerza suficiente, de un puntapié, podías hacer que una pelota la cruzara de lado a lado, se decía que no tenía fondo, que era un ojo de mar, un mar que estaba a kilómetros de distancia y se conectaban por intricados túneles subterráneos, de hecho todos conocían la historia de algún ahogado en la laguna cuyo cuerpo había aparecido flotando en el mar arrastrado por El Cuero y Las Mantas.
Por supuesto habían varias escuelas y un par de buenas universidades. Nos enorgullecíamos de la calidad de nuestra educación. Tuve la suerte de asistir a un colegio apartado, tanto así que había que llegar en los buses del establecimiento. Este quedaba a la orilla de un río y por los otros tres costados estábamos rodeados de cerros. Era una fortaleza.